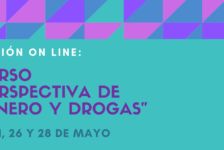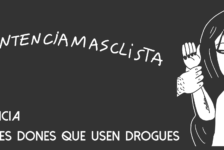El 11 de noviembre, Dianova organizó el seminario web internacional «Decirlo bien: comunicar de forma ética y responsable sobre la violencia de género y el consumo de sustancias».
El evento reunió a profesionales del periodismo, la comunicación y el sector no gubernamental para debatir cómo las narrativas influyen en la comprensión pública de dos cuestiones complejas (y su intersección) y a menudo malinterpretadas: la violencia de género y el consumo de sustancias. Mira aquí el vídeo completo del seminario:
Moderada por Gisela Hansen, directora de Relaciones Internacionales de Dianova, la sesión exploró cómo el lenguaje y el encuadre de estos temas pueden reforzar estereotipos dañinos o fomentar la empatía, la justicia social y el cambio. Hansen destacó que las palabras moldean la realidad y que comunicarse con cuidado, precisión y respeto es un deber moral para cualquier persona responsable de informar o influir en el público.
El debate pidió que se abandonaran las explicaciones simplistas y moralizantes que atribuyen la violencia a las drogas o al alcohol. Este tipo de narrativas ocultan las raíces estructurales y de género de la violencia, refuerzan el estigma e impiden que la sociedad comprenda las dinámicas sociales y políticas reales que están en juego.
A través de un rico intercambio de perspectivas, el seminario web destacó el papel de la comunicación ética como herramienta transformadora, capaz de desmantelar los prejuicios, amplificar las voces de las sobrevivientes e inspirar nuevos marcos de acción.
Presentación del panel
El panel contó con cinco ponentes con experiencia complementaria en antropología, psicología, periodismo, estudios de género y derechos humanos:
Ana Burgos García es antropóloga y periodista especializada en género, violencia sexual y consumo de sustancias. Actualmente trabaja en la Fundación Salud y Comunidad (FSC), donde coordina el Proyecto Malva, centrado en integrar la perspectiva de género en el ámbito de las políticas sobre drogas, y el Observatorio Noctámbul@s, dedicado a prevenir la violencia sexual en el ámbito del ocio y la vida nocturna.
Camila Albuja es periodista especializada en cuestiones de género, medio ambiente y derechos humanos. Ha colaborado con organizaciones internacionales como el Pulitzer Center, FES Ildis, Climate Tracker y la Fundación Rosa Luxemburg. Coordina campañas digitales y es fundadora de Waki Ambiental. Su trabajo ha sido reconocido con el Premio Semillera y el Premio With Festival.
María José Scaniello es psicóloga, consultora e investigadora especializada en derechos, género y diversidad. Es fundadora y directora de MSN Consultorías y, durante más de quince años, ha apoyado a organizaciones y agencias internacionales en el desarrollo de procesos de formación e inclusión.
Ashleigh Hyland aporta su experiencia en educación, defensa y políticas sobre salud y estigma relacionados con el consumo de sustancias. En representación de CAPSA (Asociación Comunitaria de Apoyo entre Iguales para las Adicciones), trabaja para desafiar las narrativas polarizantes y promover la compasión y la comprensión basada en la evidencia del consumo de sustancias y la salud.
Juan Fernández Ochoa dirige las campañas y las comunicaciones del Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC), donde dirige la campaña mundial Apoya. No castigues y aboga por políticas de drogas basadas en la dignidad, la salud pública y los derechos humanos.
En conjunto, proporcionaron un análisis multidimensional de cómo comunicar de forma responsable en la intersección entre la violencia de género y el consumo de sustancias, dos cuestiones que siguen estando muy estigmatizadas y que a menudo se tergiversan en los medios de comunicación.
Principales contribuciones y perspectivas
María José Scaniello: Ética colectiva y responsabilidad en la comunicación
Scaniello subrayó que, si bien la comunicación ética es una tarea compleja, no tiene por qué ser complicada. Recordando un anuncio viral en el que los empleados imitaban «deshacerse» de las mujeres que «hablaban demasiado», explicó cómo este tipo de campañas trivializan la violencia y perpetúan los estereotipos. Para ella, este caso reveló la urgencia de crear espacios colectivos para la reflexión sobre la comunicación ética.
Aspecto clave: Necesitamos herramientas de comunicación que nos permitan apoyar a las personas sin hacerlas sentir culpables, al tiempo que nos comprometemos a acabar con los estereotipos de género
Juan Fernández Ochoa: Humanizar las narrativas y recuperar la agencia
Fernández Ochoa reafirmó que la comunicación ética comienza con la honestidad y la empatía. «No estamos comunicando sobre cosas, estamos comunicando sobre personas», subrayó. Las personas afectadas por el consumo de sustancias o la violencia deben ser representadas como individuos con derechos, agencia y complejidad, no como víctimas o delincuentes.
Basándose en su experiencia en el IDPC, destacó la importancia del lenguaje centrado en la persona. Por ejemplo, referirse a «personas que consumen drogas» en lugar de «adictos». Los términos deshumanizantes, argumentó, refuerzan el estigma y justifican el castigo, la exclusión o la denegación de atención.
También cuestionó la creencia generalizada de que las drogas causan violencia, explicando que este mito no solo carece de base científica, sino que también distrae la atención de los fallos sistémicos y las dinámicas de poder que sustentan la violencia. Además, las mujeres que consumen sustancias a menudo se enfrentan a una doble discriminación, ya que se les niega el acceso a refugios o servicios y se les culpa de sus circunstancias.
Aspecto clave: El lenguaje humanizador es una herramienta para la justicia social; restaura la dignidad y ayuda a desmantelar los sistemas de exclusión y culpa
Ashleigh Hyland: Replanteamiento del consumo de sustancias desde una perspectiva sanitaria
Hyland reflexionó sobre casi una década de experiencia abordando el estigma en el consumo de sustancias. Observó que la comunicación ética sobre estas cuestiones sigue siendo extremadamente rara y que el estigma en sí mismo es la causa fundamental de las narrativas poco éticas.
Para CAPSA, el estigma se define como la difusión de creencias falsas, ya sean negativas o no, que distorsionan la comprensión del público. Según señaló, los medios de comunicación suelen presentar el consumo de sustancias únicamente como una cuestión de adicción o patología, ignorando que la relación de la mayoría de las personas con las sustancias se sitúa en un continuo que va desde un riesgo bajo-alto, deterioro de la salud, hasta trastorno por consumo de sustancias.
El modelo de salud en el consumo de sustancias de CAPSA promueve un enfoque holístico, centrado en la salud y libre de estigmas, que reconoce la autonomía y la humanidad de las personas. Hyland argumentó que los medios de comunicación y otras partes interesadas deberían dejar de asociar el consumo de sustancias con la violencia y, en su lugar, enmarcarlo en el ámbito de la salud pública y los derechos humanos, y no en el del juicio moral.
Aspecto clave: La comunicación ética debe centrarse en la salud, anteponer a las personas y estar libre de estigmas, reconociendo el consumo de sustancias como una cuestión de salud, no de moralidad.
Ana Burgos García: Un enfoque feminista de la comunicación ética
Burgos García definió la comunicación ética como un acto consciente y feminista de transformación. Lejos de ser neutral, la comunicación está cargada de significados culturales que dan forma a las prácticas sociales y pueden reproducir o desafiar la desigualdad.
Hizo un llamamiento a los comunicadores para que eviten reforzar los mitos que vinculan el consumo de sustancias con la violencia o que culpan a las víctimas mientras excusan a los agresores. Las narrativas éticas, dijo, deben basarse en perspectivas feministas, informadas por el género y biopsicosociales, alejándose de los marcos medicalizados o esencialistas.
También hizo hincapié en que la comunicación ética requiere examinar el género como un sistema de poder que, cuando se combina con otros factores como la pobreza o la raza, aumenta la vulnerabilidad a la violencia.
Aspecto clave: La comunicación ética debe desafiar las representaciones patriarcales y servir como una fuerza transformadora para la igualdad.
Camila Albuja: El papel de los medios de comunicación en la configuración de la realidad
Albuja reflexionó sobre cómo el encuadre de los acontecimientos por parte de los medios de comunicación crea la realidad social. En Ecuador, señaló, hay poca o ninguna formación sobre el periodismo ético, pero los periodistas tienen una enorme influencia en la percepción pública.
Volvió a examinar el caso de Karina del Pozo, un feminicidio en Ecuador que los medios de comunicación describieron inicialmente como una trágica consecuencia del consumo de drogas. Los titulares destacaron el alcohol, las fiestas y la carrera de modelo de la víctima, reduciendo su vida a un estereotipo y ocultando la naturaleza de género del delito.
A pesar de marcos internacionales como la Declaración de Beijing (1995), que reconoce el papel estratégico de los medios de comunicación en la eliminación de la violencia de género, la cobertura sigue revictimizando a las sobrevivientes y sus familias. Albuja argumentó que el periodismo ético debe ir más allá del sensacionalismo para promover la comprensión y la justicia, y pidió educación y normas éticas más estrictas en las instituciones mediáticas.
Aspecto clave: El periodismo ético reconoce su poder para moldear la conciencia social y debe garantizar la dignidad, la verdad y la responsabilidad en sus reportajes.
Ética de la información: el poder del lenguaje
El panel dedicó una parte importante del debate a la ética de la información, explorando cómo ciertas palabras, titulares y narrativas pueden perpetuar el daño o, por el contrario, promover la comprensión y la justicia.
Ashleigh Hyland destacó que algunas de las frases más comunes utilizadas en los informes de los medios de comunicación son en sí mismas poco éticas. Por ejemplo, titulares como «La violencia de pareja empuja a las mujeres al abuso de sustancias» se basan en términos estigmatizantes como «abuso de sustancias», que sugieren un fracaso moral y una culpa personal en lugar de una causalidad estructural. Explicó que este tipo de expresiones refuerzan la idea de que las mujeres son responsables de su sufrimiento, en lugar de reconocer las complejas condiciones que conducen tanto al consumo de sustancias como a la exposición a la violencia.
Hyland también citó afirmaciones como «Las investigaciones demuestran que el consumo de sustancias afecta a la capacidad de las personas para controlar sus impulsos violentos». Aunque esto pueda parecer un hecho, explicó, es profundamente engañoso. Las investigaciones científicas indican que el consumo de sustancias puede reducir las inhibiciones, pero ese efecto puede dar lugar a múltiples resultados, no necesariamente a la violencia. Seleccionar una sola interpretación difunde información errónea y refuerza el estigma.
Además, advirtió que las campañas o titulares que afirman «reducir la adicción para combatir la violencia de género» confunden la correlación con la causalidad. Este enfoque ignora los factores sociales y estructurales que sustentan la violencia y convierte una condición de salud en un problema moral.
Aspecto clave: No existe una relación causal entre el consumo de sustancias y la violencia. La adicción es una condición de salud, y vincularla con el comportamiento violento distorsiona la realidad y perpetúa la discriminación.
Camila Albuja ilustró esta dinámica con el emblemático caso de Karina del Pozo en Ecuador. Su asesinato fue retratado por medios sensacionalistas mediante vocabulario como «modelo», «fiesta», «alcohol» y «amigos». La cobertura mediática hizo hincapié en el estilo de vida de la víctima en lugar del delito en sí, utilizando imágenes de sus redes sociales que la objetivaban aún más. Sin embargo, esta cobertura poco ética provocó un debate público y una movilización feminista conocida como «La marcha de las putas», que reivindicaba la palabra y afirmaba que ninguna mujer «merece» la violencia o el feminicidio, independientemente de sus elecciones. El caso condujo finalmente a un avance legislativo duradero, ya que el feminicidio está ahora reconocido y es punible por la legislación ecuatoriana.
Ana Burgos García amplió este análisis haciendo referencia al libro Terror sexual: microfísica sexista del poder. El caso Alcàsser. Explicó que las narrativas sensacionalistas funcionan como mecanismos sociales de control, definiendo dónde «deben» o «no deben» ir las mujeres, ya sea viajando solas, saliendo por la noche o haciendo autostop. Este discurso infunde miedo y promueve la inmovilización social bajo las normas patriarcales.
Añadió que términos como «relaciones sexuales no consentidas» difuminan peligrosamente la línea entre el sexo y la violencia al enmarcar los actos de agresión como meros malentendidos. De esta manera, la violencia sexual se despoja de su significado político y estructural. Burgos García también criticó los mitos en torno a las «drogas para violar en citas» y los dispositivos de seguridad como los «tapavasos», que trasladan la responsabilidad a las mujeres y perpetúan la culpa en lugar de centrarse en los agresores.
Aspecto clave: Los eufemismos y las narrativas sensacionalistas perpetúan el control patriarcal. La comunicación ética debe descubrir las estructuras de violencia en lugar de individualizar la culpa o fomentar el miedo.
Equilibrio entre complejidad y accesibilidad
A continuación, la conversación se centró en cómo los comunicadores pueden lograr un equilibrio entre presentar realidades complejas y producir contenidos accesibles y atractivos.
María José Scaniello recordó a los participantes que, en gran parte de América Latina, «el lugar más peligroso para las mujeres sigue siendo el hogar». Hizo hincapié en que la violencia de género no proviene de individuos monstruosos, sino de relaciones de poder profundamente arraigadas. Pidió a los comunicadores que rechazaran los mitos sobre las acusaciones falsas, señalando que tales afirmaciones representan una fracción mínima de los casos denunciados. Los medios de comunicación, argumentó, deben comunicar estas realidades con claridad para fortalecer la confianza del público y proteger los derechos de las sobrevivientes.
Juan Fernández Ochoa se hizo eco de este sentimiento e instó a los comunicadores a evitar «excepcionalizar» los casos de violencia y, en su lugar, enmarcarlos dentro de los sistemas de opresión que afectan a comunidades enteras. En lugar de enfatizar los detalles sórdidos o deshumanizantes, los periodistas y las ONG deberían explorar las condiciones más amplias que permiten la violencia: la desigualdad económica, el racismo, la exclusión social y las normas patriarcales. También insistió en que las voces de los sobrevivientes deben seguir siendo fundamentales y que sus experiencias no deben quedar eclipsadas por el sensacionalismo, especialmente cuando esos sobrevivientes consumen sustancias o pertenecen a grupos marginados.
Recordó a los participantes que cuestiones como la violencia sexual, la explotación económica y la discriminación racial están entrelazadas, ya que son expresiones de las mismas desigualdades estructurales.
Ashleigh Hyland reforzó la importancia de cuestionar las suposiciones sobre el consumo de sustancias. Señaló que la mayoría de las personas consumen sustancias en algún momento de sus vidas sin volverse violentas, lo que demuestra que el consumo de sustancias en sí mismo no es un factor causal. Por lo tanto, los comunicadores éticos deben reconsiderar sus ideas internalizadas: ¿asocian automáticamente el «consumo de sustancias» con el «abuso de sustancias»? ¿Siguen etiquetando a las personas como «adictas» o «alcohólicas»? Romper estos patrones es esencial para una narración ética.
Camila Albuja destacó que los gobiernos, como signatarios de convenciones internacionales, tienen la responsabilidad legal y moral de promover la comunicación ética. Sin embargo, los ciudadanos, los periodistas y las organizaciones también deben exigir la rendición de cuentas y defender estos principios en la práctica.
Por último, Ana Burgos García instó a los comunicadores a centrarse menos en los casos espectaculares o excepcionales y más en la naturaleza cotidiana de la violencia y la resiliencia de los supervivientes. Advirtió contra el uso de lenguaje dramático como «ella estaba devastada» o detalles contextuales innecesarios como «ella había estado bebiendo». Este tipo de encuadre no solo culpa a las sobrevivientes, sino que distrae la atención de las causas sistémicas. Del mismo modo, advirtió contra el hecho de dar voz a los conocidos de los agresores que los describen como «buenos vecinos», lo que trivializa el daño y socava la justicia.
Aspecto clave: La comunicación ética contextualiza en lugar de sensacionalizar. Destaca la resiliencia, evita culpar a las víctimas y expone las desigualdades estructurales, al tiempo que respeta la dignidad de las sobrevivientes.
Temas transversales
A lo largo del seminario web, el panel identificó varios temas interrelacionados esenciales para la comunicación ética:
- No hay causalidad entre las drogas y la violencia: El consumo de sustancias no causa violencia de género. Tales suposiciones distraen la atención de los problemas estructurales: la desigualdad, las normas patriarcales y los fallos sistémicos.
- El lenguaje como poder: Las elecciones lingüísticas pueden humanizar o deshumanizar. Las etiquetas estigmatizantes perpetúan la exclusión; un lenguaje inclusivo y preciso fomenta la comprensión y el cuidado.
- Desafiar la desigualdad estructural: La comunicación ética debe poner de relieve cómo el poder, el género, la raza y la clase se entrecruzan para configurar la vulnerabilidad y la violencia.
- Colaboración con los movimientos feministas y de salud: Los comunicadores deben trabajar con organizaciones feministas, defensores de los derechos humanos y grupos de reducción de daños para garantizar narrativas interseccionales y basadas en la evidencia.
- Educación y reflexividad: La comunicación ética requiere un aprendizaje continuo y el valor de cuestionar los prejuicios internalizados y las prácticas profesionales.
Conclusión y llamada a la acción
El seminario web «Telling It Right» reafirmó que la comunicación ética no es opcional, sino una responsabilidad cívica, profesional y moral. Al elegir cuidadosamente las palabras y contar historias con veracidad, los comunicadores pueden ayudar a desmantelar el estigma, desafiar la desigualdad y apoyar a las sobrevivientes de la violencia.
Los y las ponentes enfatizaron colectivamente que:
- El consumo de sustancias nunca justifica la violencia, ni debe utilizarse para explicarla o excusarla.
- La educación, la formación y la colaboración institucional son fundamentales para transformar las prácticas de comunicación.
- El conocimiento de la perspectiva de género y el análisis interseccional proporcionan herramientas esenciales para comprender y prevenir la violencia.
- El contexto global actual, marcado por el retroceso de los derechos de las mujeres y la creciente polarización, hace que la comunicación ética sea más urgente que nunca.
- El patriarcado sigue siendo un sistema estructural que reproduce la violencia, y la comunicación debe servir como herramienta para enfrentarla.
Al concluir el debate, Dianova reafirmó su compromiso de impulsar esta agenda mediante el diálogo continuo, la promoción y la educación. Se invitó a los participantes a mantenerse conectados con futuras iniciativas y campañas centradas en la ética de la comunicación y las intersecciones entre género, violencia y consumo de sustancias.
Trabajando colectivamente (periodistas, ONG, educadores e instituciones) es posible construir narrativas basadas en la empatía, la equidad y los derechos. La comunicación ética es, en última instancia, una forma de cuidado y resistencia, y un camino colectivo hacia sociedades más justas y compasivas.